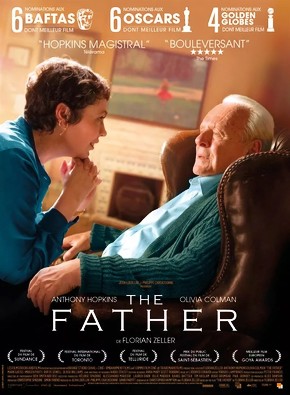Podría decirse que Carmen es una mujer hecha a sí misma. A sus 86 años ha vivido una vida tan sufrida como el clima y la tierra que la vio crecer, en un pequeño pueblo situado a las puertas de La Mancha. Sabe lo que es vivir en la escasez de una cruel postguerra. Su tenaz estoicismo le sirvió en esos duros años y forjó su carácter, dejando una marca indeleble que explica su particular forma de ver el mundo. Cuando echa una mirada atrás se asombra de cómo ha podido cambiar tanto la sociedad donde vive. Es viuda desde hace 23 años y vive en la misma casa del pueblo a la que un día se mudó al casarse con mi abuelo. Carmen es menuda, de mirada vivaz y pies ágiles a pesar de los años. Es tenaz, disciplinada y afanosa. A sus pequeños ojos asoma una inteligencia innata, una sabiduría antigua que no se aprende en los libros. Sus nudosas manos aún son capaces de coser cuando la vista se lo permite y procura mantenerse activa con cualquier actividad que despierta su curiosidad de niña. Y cuando sale del pueblo echa en falta a sus amigos, pues Carmen tiene una vida social que ya quisieran muchos tener a su edad. Pero para realmente entender su idiosincrasia, es menester retroceder en el tiempo.
– Cuando aún no había cumplido un año, mi madre me contó que un camión militar que pasaba por el pueblo reclutando hombres para la guerra se llevó a mi padre a luchar a Teruel – me contaba una tarde de sobremesa.
– ¿En qué bando luchó? – pregunté yo entonces interesado.
– Pues no lo sé, pero tampoco importaba demasiado. Luchabas donde te tocaba. Mi padre nos contó después que peleaban hermanos contra hermanos e hijos contra padres. Pasó frío, hambre y muchas calamidades.
Corría el año 1938. Fue ese un crudo invierno que marcaría el devenir de la Guerra Civil Española en el frente de Teruel. Se calcula que entre 1937-1938 murieron congelados en ambos bandos hasta 15.000 combatientes. Mi bisabuelo Simón (su verdadero nombre era Tomás) no sabía leer ni escribir, pero se las arreglaba para enviar periódicamente cartas desde el frente con el apoyo de un camarada a mi bisabuela Gregoria. Y como ella tampoco sabía leer, buscaba entre las vecinas a alguien instruida que la ayudara con las lecturas. Mi bisabuelo finalmente volvió al terminar la guerra en 1939 tras casi dos años luchando en una guerra que no eligió. Regresó caminando junto a un compañero después de perder a numerosos amigos a manos del enemigo o del General Invierno. Entró en la casa cubierto de harapos porque justo antes de entrar en el pueblo, unos individuos les robaron las pocas pertenencias que tenían. Eran tiempos crueles y difíciles. Al entrar en la vivienda familiar, mi abuela se escondía y lloraba, pues no era capaz de reconocer en las facciones de ese hombre desgarbado y sin afeitar a su propio padre.
Sin embargo el fin del conflicto no supuso el final de los problemas. Carmen fue la mayor de tres hermanos que fueron naciendo sucesivamente en el humilde hogar de los Martínez. Era una casa fría y oscura, con suelo de tierra, prensada de tanto pisar encima y de paredes que había que enjalbegar periódicamente para dar mantenimiento. La vida de la familia giraba alrededor de la chimenea que hacía las veces de calefacción y cocina. En torno al fuego del hogar se sentaban en asientos de esparto y madera con gruesas mantas para mantener el mayor calor posible. Sólo disponían de una bombilla que desplazaban y colgaban de su propio cable según conveniencia para iluminar los rincones más oscuros de la casa. Y en el piso superior se encontraban las habitaciones. Eso era todo. Mi bisabuelo trabajaba por aquel entonces de sol a sol, ocupándose del cuidado de los animales en la casa de un rico del pueblo y recibía un salario de 500 pesetas al año con el que debía mantener a su familia. A pesar de una vida tan espartana, siempre se las arreglaba para alejar el hambre de su hogar. Poseía el ingenio y la maña que en tiempos de vacas flacas suelen manifestarse en personas de mente despierta. Mi bisabuela Gregoria, siempre que tenía oportunidad trabajaba en campo, ya fuera recolectando yeros, guijas con las que cocinaba gachas para la familia o bien se ganaba unas pesetas en la recolección y limpieza de la rosa del azafrán. Todas las mañanas echaba la llave de la puerta de la casa por fuera para ir a trabajar, encargando a Carmen el cuidado de sus hermanos. Pero el espíritu aventurero de los niños se despertaba una vez quedaban solos, atreviéndose a salir a la calle. La primera en cruzar la ventana era la mayor. Y si no había “moros en la costa”, su hermana Felicidad le pasaba al pequeño Jesús de dos años de edad para luego salir ella. En el momento que los labradores regresaban de faenar del campo y antes de ser sorprendidos, ingresaban rápidamente a través de la ventana en el mismo orden en el que salían. Nunca les descubrieron.
– Madre, quiero ir a la escuela como mis amigas – dijo sollozando por enésima vez una Carmen de ocho años– Quiero aprender a escribir y leer.
– Ya te lo he dicho mil veces, hija, tienes que cuidar de tus hermanos mientras tu padre y yo trabajamos. No puedes ir a la escuela.
Tanta fue la insistencia de la pequeña Carmen y tantas sus ganas de aprender que un buen día Gregoria se animó a llevarla a la escuela, previa visita al señor cura para que le hiciera la correspondiente “papeleta”. Sin embargo, la maestra de infantil no la aceptaba por su edad y tuvo que hablar con la profesora que instruía a niños más mayores. Su nueva maestra no estaba dispuesta a que el resto de niños se retrasara en las lecciones debido a la nueva incorporación, así que encargó a unas niñas que le enseñaran los rudimentos de la escritura y la lectura. Cuando todos en la familia se retiraban a dormir, en el silencio de la noche la pequeña Carmen se quedaba a los pies de la escalera haciendo sus deberes con la única compañía de la bombilla que prendía de una escarpia en la pared.
– Al final hasta era capaz de leer mejor que mi amiga Obdulia, y eso que ya llevaba más tiempo que yo en la escuela. Estuve tres o cuatro años aprendiendo a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, hasta que mi madre me puso a servir con 12 años, primero en el pueblo y al año siguiente me mandó a una casa de ricos en Benicarló. Ya no había dinero para mantener a toda la familia. Aprendí a hacer bien la cama, a limpiar, planchar, cocinar e incluso zurcir. Hablaba con mis padres por carta todas las semanas y regresaba al pueblo una vez al año, para las fiestas o bien Navidad. Tras ocho años sirviendo en Castellón y después Barcelona, volví al pueblo.Volví porque un médico me recomendó cambiar de aires porque el agua de la costa era perjudicial para mi vesícula. Me dijo que tenía piedras del tamaño de castañas y que me haría bien regresar al pueblo. Así que dejé al novio con el que andaba por entonces y volví con mis padres. Al poco, conocí a tu abuelo y nos casamos.
Mi abuelo era un hombre hecho al campo, serio, estricto y muy trabajador. Un hombre de ideas fijas, costumbres arraigadas y verbo escaso pero irrefutable. Carmen siempre que tenía oportunidad le ayudaba en las labores del campo. Los inviernos en La Mancha Conquense son tan duros como sus gentes. Recuerda con nitidez cómo en época de recogida de la aceituna y para evitar los molestos sabañones, se calentaba las manos en los bolsillos con unos cantos calentados en la hoguera en los momentos de descanso, que eran escasos. Almorzaban gachas, torreznos, migas de pastor o potaje preparado a fuego lento la tarde del día anterior. La aceituna se recogía ordeñando el árbol rama por rama, nada de usar varas para golpear al olivo como hacían los señoritos de Andalucía, solía decir. Arpillera y espuerta. El fin de la jornada venía marcado por el ocaso, cuando las sombras se hacían más largas y el cielo se vestía con tonos rojizos y malvas.
Muchos lustros han pasado desde entonces. Los recuerdos se agolpan en la mente inquieta de Carmen y la mantienen anclada a esta vida que transcurre fugazmente. A veces se siente sola aunque pocas veces lo verbaliza. Son muchas las personas que se han marchado a su alrededor. Su actividad y disciplina la ayudan a mantener un cuerpo ágil a pesar de los años. Ha superado recientemente un cáncer tras sufrir los estragos de una cirugía, quimioterapia y radioterapia con muy pocas secuelas, pues posee una naturaleza fuerte.
Tiene decenas de dichos y refranes para cada momento y conserva el hábito de la lectura leyendo los Evangelios. Y aunque se queja de olvidos frecuentes con algunas de sus recetas, sigue cocinando como los ángeles. Es buena confidente y consejera. Y si un día le confiesas que has tenido un roce o percance con alguien, termina su consejo con un refrán:
“Amigos ya no hay amigos,
Que el más amigo la pega,
No hay más amigo que Dios,
Y un duro en la faldriquera’’
Víctor Rojo Valencia
Facultativo Especialista en Medicina Interna